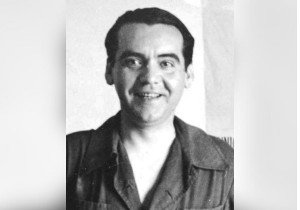Canuto ladró con desidia. El eco chillón de sus ladridos se abandonó a la complacencia sobre una chancla del tal Heriberto. Desde la muerte de su amo se había convertido en un espíritu que deambulaba por la casa en penumbra. Apenas comía, apenas meaba el ladrillo... En pocas palabras, le andaba valiendo madres que alguien aporreara el zaguán con la punta del pie.
El sábado por la mañana no cantaron los pájaros en el mil quinientos seis de la 70 Poniente. Doña Felícitas continuaba inmersa en el acuoso melodrama y, como nadie se había ocupado de destapar las jaulas, la noche se les había prolongado hasta por ahí de las diez. En eso, dos ladridos de perra mal cogida anunciaron que alguien estaba a punto de golpear el zaguán.
Del paseo por la serranía madre y hermano volvieron ya entrada la noche sin el tal Heriberto. El cielo se desbordaba en un aguacero haciendo eco a los copiosos lagrimones de doña Feli, quien no dejaba de alegar que aquello se trataba de un plagio a manos de gente organizada. Al escuchar la tragedia marca culebrón, Jennifer salió del cuarto a medio vestir, pero no hubo quien reparara en sus piernas desnudas ni en lo alborotado de los bucles. Nadie se dirigió a ella y nadie percibió el humor a fluido que emanaba en el mil quinientos seis de la 70 Poniente.
El miércoles muy temprano recibí otra llamada de Padilla. Procedía a servirme el primer café de la mañana antes de entrevistarme con Lozano, el redactor jefe, que quería un cruce de información para ver si no me estaba haciendo maje con lo de los desalojados.
Al llegar a la casa materna, Padilla se topó con la novedad del retorno de su hermano Santos. El hijo pródigo había vuelto del otro lado en compañía de una gabacha nalgona, que hablaba un español mal pedo y tenía los ojos de un azul omaigad para irse de hocico.
Que era su vieja ─dijo el recién llegado─ y que venían a pasar una larga temporada. Y entonces, en un arranque de inusitada cortesía, el tal Heriberto los instaló en la habitación de Padilla, porque, mira, hijo, tú eres solo y muy bien te puedes acomodar en el sillón de la sala. Jennifer (nombre al que respondía la fémina de importación) se volvió para sonreír al menor de los hermanos desde el cielo de sus translúcidos fanales. En su mirada había una lúbrica promesa repartida a modo de rancho carcelario, ante la que Padilla no pudo sino correr a sacar sus trapos de la habitación para dormir en el retrete particular de Canuto.
En el sillón de la sala la luz de los vehículos le daba directo en la jeta con la intermitencia de un faro, pero si se volvía hacia el respaldo los pelos del chucho le impedían respirar, así que optó por contar roedores imaginarios que mordisqueaban el cuerpo pútrido de ya sabemos quién. Desde esa ubicación podía escuchar el resuello de Felícitas acompasar el mal roncar de su señor con los gemidos de Jennifer (mientras se bamboleaba sobre la enjuta pelvis de Santos). Seguir en la casa materna iba convirtiéndose en un suplicio de proporciones superiores a su conchudez, pero Padilla sabía que al enemigo debe tenérsele cerca y muy bien vigilado. Mientras se mantuviera junto al patán de Heriberto, el tipo no iba a atreverse a tocarle un pelo a Felícitas o ¿sí?
Otra vez le dieron las cuatro de la mañana sin poder juntar pestaña y en la vigilia lo atacó el recuerdo, tal vez por la sorpresa de la repatriación. Dos años antes, el hermano había huido dejando botada la chamba de sonidero a sus primos, el Amapolo y el Jeringas, un par de vivales con solvencia suficiente para comprar equipo y lo que hiciera falta a la agrupación “Sonido el Alma de la Loma”, ampliamente reconocida en los alrededores como la de más jale. Aquella noche los pájaros que doña Felícitas tenía secuestrados en el patio trasero habían armado un alboroto de funestas repercusiones: seis gorriones muertos y una cotorra herida de gravedad, muy bien se acordaba Padilla, pues todavía alcanzó a señalarle los cadáveres a Santos por la ventana del cuarto donde empacaba sus cosas en una caja de huevo “El Calvario”.
Era la primera vez que le dirigía la palabra desde el infeliz encontronazo con Marianita en pelotas y si se animó a hablarle no fue por haberle otorgado el perdón, sino porque el síndrome del mal augurio lo cundía de pánico.
─ Mira, carnal, se están petateando los pájaros de la jefa.
─ ‘Orita ni me digas, güey. Ando faltito de espacio.
─ Pero, pus, ¿qué trais?, ¿qué prisa?
─ Nada que sea de tu jurisdicción. Nomás te voy a pedir que me hagas un paro. Si preguntan por mí, no me has visto.
─ Tá bueno, pero ¿qué le digo a la jefa?
─ Nada. Tú, nomás chitón. Yo aí luego veo de mandarle recado.
─ No te manches, carnal. ¿Cómo te vas a ir así sin avisar? Aunque sea ve a que te eche la bendición.
─ ¡Oh, que la chingada! ¿Vas a hacer paro? o te voy a tener que partir la madre.
Fue lo último que le oyó decir antes de verlo saltar la barda del patio, caja de huevo en mano.
Veinticuatro meses después el hijo pródigo volvía al hogar como si nada, cargando la dolariza y una sápida nena que lo iba a convertir en objeto de envidia en toda la colonia. El cuate traía elevadas las ínfulas por haber comido tuinquis, y a todos los miraba desde el balcón de su desprecio con esa actitud de perdonavidas que sólo los muy ojetes saben el modo de repercutir. Lo peor era que el tal Heriberto, además de recibirlos con gusto, quería hacerles partícipes de un negocito que andaba sobando en su imaginación. La cosa consistía en fabricar unos tendederos giratorios, con facha de antena de la Comisión Federal de Electricidad, para lo cual no solo ya tenía el diseño trazado en papel albanene sino que lo único que le faltaba era conseguir un socio capitalista. Pero si tú quieres entrarle, hijo, yo estaría dispuesto a dejarte el cuarenta por ciento de las utilidades, faltaba más ─le ofreció al Santos─. Esto último acabó de revolverle las tripas a Padilla y lo convenció de expandir el desquite. No iba a retomar la faceta de segundón que había personificado toda la vida.
Al día siguiente, como a eso de las doce, salió a cumplir sus deberes en la 5 de Mayo. La ciudad se hundía en el sopor de un verano que amenazaba con caer de putazo y esta vez tuvo que realizar la habitual colecta con el sudor de su frente. De ahí marchó raudo y veloz a seguirle la pista a la Mamirrica, es decir, a los vigésimos extraviados, en colaboración con un servidor. Creyéndolo movido por la rendición nalgúmena lo había puesto en conocimiento de datos confidenciales que bien pudieron haberme costado la chamba, pero en mi descargo puedo alegar que fue únicamente por curiosidad periodística que me convertí en cómplice accidental de los eventos venideros. Para ese entonces me intrigaba más el desenlace del mentado sorteo que el asunto de los desalojados.
Sabía yo que el de los pitones se desempeñaba en la estación de bomberos de la Defensores de la República y hacia allá nos dirigimos a bordo del británico. Lupe Esparza se iba preguntando por el camino: de qué me sirvió quererte, siendo tan mala mi suerte, y yo no atinaba sino a asentir con la cabeza, pues a nuestro personaje le llovía tan tupido en su milpita que ya el agua le estaba humedeciendo los aparejos. Ese fondo musical servía de marco a nuestra vaga conversación: que si papear se había vuelto diligencia de potentados, que si el Hache Ayuntamiento se encontraba huérfano de jefa, que qué buen relleno llevan esos pantalones y otras jaladas por el estilo, cuando un tanto adelantados a la hora nos hallamos prácticamente in situ. Aguardamos el cambio de turno fumando bajo el saliente de un edificio contiguo a la dependencia, hasta que a eso de las tres de la tarde salió por fin el de las astas. Iba acarreando una estúpida loncherita de metal y con el mono, su uniforme de héroe, colgándole sobre los vaqueros que, me lleva la que me trajo, son los míos, reconoció de inmediato Padilla.
Nada le hacía desatinar tanto como el hecho de perder la ropa, pero francamente no creí que se me fuera a soliviantar a tal grado.
─ ‘Ora sí ya te cargó el payaso, méndigo aguador de quinta ─escupió arrancándose en su dirección.
Y si me animé a soltarle un mandoble que lo parara en seco fue nomás por mero instinto de conservación. Detrás del cornamentado venían otros seis cabrones que en menos de lo que canta un gallo nos hubieran dejado pa’l traste.
Tranquilizarlo fue una empresa dificultosa, pero lo convencí de que pasar inadvertidos tenía como ventaja el dejarnos guiar hasta el nuevo domicilio y en consecuencia a los cachitos de lotería. No va usted a creer que el pobre diablo ─me refiero al chisguetero─, además de blandir los de cimarrón y de haber cogido in fraganti a la que suponía su afectuosísima esposa, no tenía reparo en continuar apoquinando para el pipirín a cambio de que le desasolvaran la manguera. O sea, que seguían de rumis, pues.
El vulcano emprendió camino al paradero de la ruta dos mil con paso ágil y una vez que le vimos abordar, Padilla hundió el pie en el acelerador. La persecución a la unidad veintisiete duró unos treinta y cinco minutos en compañía de los Cadetes de Linares, que cantaban a todo dar No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú… hasta que el cornúpeta bajó del autobús e ingresó a un viejo edificio de departamentos, situado entre la Libre de Psicología y el Cantabar “El Baño”, convenientemente ubicado frente a una tortería ambulante que nos permitió seguirle la pista en lo que merecíamos unas de cochinita pibil. Antes de pedir las de milanesa con papa le vimos salir de nueva cuenta, ahora en posesión de una estúpida maletita negra y con una toalla colgada al hombro, posiblemente para dirigirse a los baños públicos de El Alto.
Y sucedió entonces que Padilla corrió a apersonársele a la Mamirrica, como quien no quiere la cosa, dejándome en calidad de vigía.
─ Quíubas, Mamirrica, ¿no me has extrañado ni así de tantito? ─dijo haciendo una seña con el dedo índice apenas separado del pulgar.
─ ¡Mi Rey! ¿Cómo diste conmigo?
─ Qué, ¿te me andabas escondiendo, mamacita?
─ ¿Cómo crees, papi?
─ Pos, como no me habías mandado recado, yo dije, a ésta ya se la comió uno más feroz.
─ Es que tuve harto quehacer con lo de la mudanza.
En vista del sorpresivo allanamiento, la anfitriona decidió acortar el interrogatorio sacándose bata y chanclitas. Conocía las debilidades del visitante y de inmediato lo cabalgó con la furia de una trasfusión sanguínea en lo que el otro se dedicaba a otear cada rincón del apartamento. Había un altero de bolsas y cajas en la sala de estar. Nada sospechoso sobresalía de los bultos, pero tampoco era cosa de que los billetes salieran solos del escondite, de modo que, debatiéndose entre la consciencia y el éxtasis, Padilla la levantó en vilo para depositarla en el tálamo nupcial con intención de continuar la búsqueda. Allí los recibieron las ya conocidas sábanas de poliéster azul, que al traer de vuelta a su memoria recuerdos magníficos le instaron a desbordarse en un afluente bárbaro.
Entre avergonzado y abatido corrió a la cocina por algo de beber y, cuál va siendo su sorpresa, que debajo del fregadero se halló sus DKNY corte boot hechos bola junto a un montón de ropa y trastes sucios.
─ Y, a todo esto, ¿’ónde quedaron mis cachitos, mami? ─preguntó cariñoso mientras regresaba a fumar el clásico postcoital junto a ella.
─ ¡Ay, corazón! Yo creo que los agarró mi viejo, figúrate. Pero no te apures, que yo los voy a recuperar antes del sorteo.
Algo en el temblor de su voz le dijo que la rorra mentía.
─ No me andes queriendo llevar al baile, mi reina…
─ Eso nunca. Te juro que hoy sin falta me pongo a registrar sus cosas.
─ Ándale pues, mañanita me los llevas al centro ─le dijo sobándose la cicatriz de la ceja con las yemas de los dos dedos en que sostenía el cigarro.
Como era de a chaleco en esta clase de encuentros, la Mamirrica le sirvió otra cubita bien cargada y le ofreció unas viandas compuestas a toda prisa. Pretendía írsele nuevamente encima para no quedarse a medias, pero Padilla apuró el contenido del vaso y con sus vaqueros en la mano salió en chinga a dejar lo de la cuota recolectada en la 5 de Mayo. Con gusto se hubiera quedado por ahí escondido a estudiar los movimientos de la que ya tenía en calidad de traidora, nomás que al Chipocles no se le podía fallar ni por omisión. En su equipo de madreadores contaba con “Corazón Salvaje”, un luchador retirado de la Arena Puebla con el mejor “Cobra clutch bulldog” del que se hubiera tenido conocimiento.
En Caldos Don Teódulo tuvo que aguantarle al padrote un par de chistes malísimos y que alardeara de sus aventuras con las damiselas de la 4, todas enamoradas de él. Ya venía sospechando que tanta presumidera era un modo de compensar alguna carencia. Seguramente al güey se le salían solas las palabras, porque ya era mucho succionar con eso de que todas caían rendidas a sus pies. Había en los modos del pachuco algo de la personalidad de Santos ─me dijo─, una vena gorda que les hacía pasar sangre pesada y que a Padilla le provocaba enardecer, sobre todo cuando el Chipocles atinaba a llamarlo “compadre” con ese orgullo alevoso de quienes ya se han compartido a la vieja.
Y hablando de viejas, en ese momento recordó que desde la firma del contrato no había vuelto a encontrarse con la Cruel Amalia ni la había oído mentar.
─ ¿Qué hay de la Gótica? ─preguntó disimulando el interés.
─ Chale, compadre, ¿no me digas que siempre sí te la diste la otra noche?
Padilla se sonrojó. Pedo pedo, pero el Chipocles tenía el pulso de las acciones en varios kilómetros a la redonda.
─ ¿Qué pasó, compa?, yo respeto los fierros de las otras cajas de herramienta.
─ ¡No’mbre! Esa no es mi vieja, si quieres llégale ─dijo el Chipocles, buscando en los ojos de Padilla algún signo delator.
Y efectivamente, el aludido sintió un calor de enojo que no supo si adjudicar al desprecio con que el tipo se refirió a la Gotiquiux, o a que de plano cada día le caía más pinche gordo el güey.
Al volver a la casa materna se sintió exhausto. Llevaba la tripa pegada al píloro y la pata zurda hecha un sapo reventado, porque el zapato de agujeta le estrangulaba el empeine. En la 70 ya habían cerrado la panadería de don Richard y el monstruo de la noche ejercitaba fauces para tragarse a los viejos zaguanes, custodios del secreto mejor guardado en La Loma Norte por los ocupantes de sus intrincados inmuebles. Y es que detrás de cada altísimo portón de doble hoja, único en diseño y nomenclatura, existe un pintoresco multifamiliar dando cobijo a cuando menos ocho familias de lomeños que ríen, lloran y se reproducen reglamentados por un código de convivencia jamás escrito.
Padilla se hallaba a punto de extirpar el cable a las entrañas del sir Vochier cuando fue interceptado por dos facinerosos en pantalón hiphopero, a quienes luego de unos segundos reconoció. Eran los hijos del tío Abelardo, el Amapolo y el Jeringas, más colocados que una foto multa en el buzón. Tenía rato de no verlos, aunque de suyo nunca habían sido de sus personas favoritas por la preferencia mostrada al Santos. Al él sí lo convidaron a pertenecer a su agrupación y lo jalaban para todas partes como a una tercera sombra, en cambio a nuestro amigo apenas si le hacían la plática en las reuniones familiares. Todavía al Jeringas medio le guardaba un noble sentimiento por haberle pasado el pitazo “tardío” de que el broder le andaba madrugando a su nena. Para entonces, la López tenía rato de haber sido expatriada de sus afectos y con el hermano no se dirigía ni un diptongo, pero una cosa así siempre es de agradecer.
─ ¿Qué pecs, mi Rey Mago?, tanto bueno por aquí ─dijo el de floreado nombre─ Pa’celebrar tan grato encuentro ‘bías de adicionarte con nosotros a una ronda de libación, qué, ¿no?
─ Qué gusto, carnalito, pero no se va a poder. Fíjate que ya me está esperando mi jefa.
─ ¡Ay, no mames, cabrón! No nos vayas a salir con que ya te toca el biberón de las nueve ─terció el Jeringas.
Para evitar el bulin consintió en acompañarlos a “La Papaya tropical”, un leidisbar afincado sobre la San Pablo y 74 Poniente, del que el par de chacales se ostentaba como clientela consuetudinaria. El antro contabilizaba muy buena afluencia a pesar de ser martes y los primos tuvieron que hacerse hueco entre las mesas patrocinadas por la Pepsi para llegar hasta una tarima iluminada por un viejo estroboscopio. El número fuerte de la noche se veía venir muy caliente. Por lo alebrestado de la masa se adivinaba que en cosa de minutos iba a tener verificativo la presentación de Fidelidad Caballero, una rumbera que hacía las delicias de los concurrentes efectuando giros sobre tres dedos de una mano y sus dos pezones cubiertos por capirotes de metal.
El mesero procedió a recetar a los Padilla con un elíxir de dudosa elaboración. Aquel bebestrujo era célebre por pegar como embestida de toro Charoláis, además de ser, junto con las helodias, la única bebida pasteurizada de cuantas se servían allí. Ante este panorama y entre copa y pase, el Amapolo y el Jeringas pusieron al primo al tanto de la cochinada que les había hecho el Santos, huido luego de un toquín en el que se surtieron toda clase de alucinógenos y finas yerbas.
─ No mames, ca, con razón al Santos le andaba por cambiar de código postal.
─Ya vex, mi buen. El puto de tu carnal se peló con lo de las entradas y la recaudación, pero ya nos dijo un pajarito que anda escondido en las enaguas de tu jefa.
Ya medio persa, Padilla se abrió de capa con sus consanguíneos a propósito de la usurpación nalguestre de que fuera objeto en tiempos del CBTIS, mientras los acordes de una rola sexosa caían sobre el escenario entre luces tartamudas. Los vítores del público acompañaron la aparición de la diva, emergida de una blanca niebla sobándose ambas tetas con las plumas de una larga boa, en lo que el ofendido describía a la gabacha de las canicas azules que se pensaba tirar en ecuánime resarcimiento de los daños. Les habló también del fajo de dólares que tenía escondido el Santos y prometió ayudarlos recuperar lo suyo al tiempo en que la estrella se jugoseaba en preparación para efectuar sus artísticos giros.
Una vez terminado el chou, les contó de sus visiones y los catorce cachitos de lotería extraviados.
─ Yo conozco una piernuda que te puede alivianar, carnal ─dijo el Amapolo─, pero tendrías que ser bien machín para entrarle al ruedo ─agregó echando hacia adelante el brazo derecho.
Sobre el anémico tríceps de su primo, Padilla pudo observar el tatuaje de una bandera pirata, la Jolly Roger. La calaca de los huesos cruzados asomó del resorte guango de una manga y sus negras cuencas se clavaron en las pupilas dilatadas del que oía con azoro sin poder más que santiguarse.
De idéntico tamaño y en el mismo lugar, el Jeringas llevaba grabado el símbolo mortuorio que los primeros caballeros templarios del mundo utilizaran como emblema distintivo.
Continuará…
------------------------------
Twitter: @mldeles
De la Autora
He colaborado en el periódico Intolerancia con la columna "A cientos de kilómetros" y en la revista digital Insumisas con el Blog "Cómo te explico". Mis cuentos han sido publicados en las revistas Letras Raras, Almiar, Más Sana y Punto en Línea de la UNAM y antologados en “Basta 100 mujeres contra Violencia de género”, de la UAM Xochimilco y en “Mujeres al borde de un ataque de tinta”, de Duermevela, casa de alteración de hábitos.
He sido finalista del certamen nacional “Acapulco en su Tinta 2013”, ganadora del segundo lugar en el concurso “Mujeres en vida 2014” de la FFyL de la BUAP, obtuve mención narrativa en el “Certamen de Poesía y Narrativa de la Sociedad Argentina de Escritores”, con sede en Zárate, Argentina y ganadora del primer lugar en el “Concurso de Crónica Al Cielo por Asalto 2017” de Fá Editorial.
He participado en los talleres de novela, cuento y creación literaria de la SOGEM y de la Escuela de Escritores del IMACP y en los talleres de apreciación literaria del CCU de la BUAP.
Con la imagen de doña Felícitas tirada en el suelo de la cocina, porque después de los violentos acontecimientos que le había descrito el hornero no podría ser de otra forma, Padilla se fue a latiguear a los ambulantes de la 5 de Mayo que tenía a su cargo. Por aquello de la temporada se encontraban vendiendo camisetas con el escudo del América y las ventas estaban a punto de superar a las de San Valentín, pero el triste espectáculo del cuerpo ensangrentado de su jefecita no abandonaba sus pensamientos. Necesitaba encontrar un maje, alguien en quien descargar su furia antes de que el mondongo se le pusiera tieso de a feo.
El primer ruido nocturno que Padilla escuchó de vuelta en el domicilio materno fue el de un torton con el pito de la reversa encendido. Se incorporó sobresaltado en medio de la penumbra y le costó trabajo reconocer las cortinas negras del cuarto donde transcurrió su niñez. Las horas se le habían ido en restregar el pie grande contra los flecos del sarape en lo que se mamaba el dedo gordo de la diestra produciendo gorgoritos de placer. Sumido en la duermevela se abandonaba a la placidez de esa práctica solitaria que a ojos de su familia era tan bochornosa como mearse en los pantalones o criar piojos. Habían pasado un chingo de años desde que don Marcos le extirpara el vicio remojándole el pulgar en el escabeche de unas rajas tupidas de venas, pero el olor a hogar lo hizo recaer en la adicción.
Padilla aventó la taza contra un muro y cogió calle arriba maldiciendo la desgracia de su jodidez. Ni de relajo se había tomado por buena la notificación de desahucio circulada treinta días antes, pues la supuso un ardid de doña Juana, la portera, para descongelarles la renta de ciento cincuenta varos que venían pagando desde tiempos inmemoriales.
Esta historia pudo haber sucedido y por lo mismo puede repetirse. Los nombres de los protagonistas han sido cambiados para proteger su integridad, es decir, el de uno se le puso al otro y el de la otra se intercambió con el de la una. Léase y destrúyase para evitar el uso del texto como evidencia de lo que sea.
Entre la calle Resurrección y la avenida Reforma existe una cerrada, de unos sesenta metros de largo, llamada Privada de Los Godos. Frente a ella uno puede transportarse en el tiempo, pues las doce casas que forman la calzada son de un estilo gótico que pinta de gris el paisaje.
El perro y el hueso del poeta
Viernes, 27 Diciembre 2024 13:25