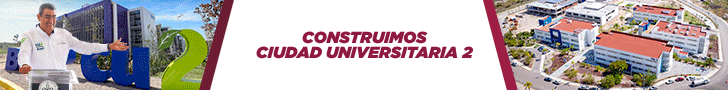La tía Josefina tenía el don del comedimiento, un cabello largo y fino enmarañado en un chongo bajo y unas manos largas como de porcelana. No recuerdo el color de sus ojos; eran de un tono impreciso y claro, que aun detrás de sus anteojos de montura dorada reflejaban una calma indeleble.
Y ahí estaba yo, descalza y en tinieblas, dispuesta a pecar de obra en pleno uso de mis facultades. Junto a mí se encontraba nuestra hermosa Golden, Lola, como la compañera solidaria que siempre ha demostrado ser. La luz del refrigerador nos envolvió en un halo siniestro que se reflejó en sus ojillos. Qué criaturas tan fantásticas son los perros. Ella me miraba expectante, cambiado por segundo de objetivo entre mi indecisión y el paraíso de las cosas prohibidas, pero con una fe inquebrantable. Podíamos elegir entre pastel de durazno con crema, queso, jamón, sobras del guisado del día, helado y hasta bubulubus de fresa.
Carmen se murió el día que atropellé al perro. Nunca había mostrado indicios de querer morirse. Ni siquiera esa mañana en que, como cosa muy particular, las coquitas no vinieron a comerse las croquetas. Nadie supo si aquel día de febrero lo de las nueve fue frío o calor, ni si la razón por la que sopló el viento a las diez fue empujar a las nubes para que luego lloviera. No recuerdo haber mirado al cielo. Las únicas imágenes en mi memoria son las buganvilias desmayadas en la coladera del patio y la maceta donde las verdolagas no volvieron a florecer. El aire meneaba sus hojas tembleques, entreabriéndolas como bocas para articular palabras que no se dijeron. Y a la puerta no dejaban de llamar buscándola, preguntándola, rastreándola y requiriéndola. Qué curioso que a Carmen yo la viera siempre parada en ese exacto lugar; ella cerrando por fuera y por fin la puerta de la cocina cuando los demás nos hubiéramos ido.
Antes de la pandemia, Julieta quería ser astronauta. Construir un castillo con arena de luna y un poco de agua de limón le parecía un buen sitio para dormir en sus expediciones. Entonces su casa estaba en la Ciudad de México, pero ella ya sabía de viajes. Muchos fines de semana sus papás la llevaban a Cuernavaca. Conocía infinidad de parques y jardines, el color del mar, el olor de los libros, el sabor de los arándanos y las filas en el supermercado. Comprendía que el lugar donde vive su abuelo está en una estrella y que la memoria, según le explicaron los chavos de Maroon 5, se escribe con bloques de fotografías.
Parecían tan suaves en el lujoso aparador de Prada, que sus pies se estremecieron con sólo pensar en meterse en ellas. El corte era perfecto. Unas zapatillas de salón en color azul, confeccionadas en piel cepillada para la nueva colección “Vuelven los 90”. ¿El precio? Dieciséis mil cuatrocientos noventa y nueve pesos ─según le indicó amablemente la dependienta─, pues la marca nunca exhibe esa información en la vidriera.
─Aquí le traigo al violador, señorita. No hace ni una hora que lo agarré, digamos, con las manos en la masa.
Moqueando en flagrancia, Benjamín hojea las páginas de un periódico. Repasa los titulares. Sorbe el café. Nariz aguileña. Ojos de rendija. Boca virulenta. Involuntariamente el rostro entero se contrae cada vez que jala los mocos. Alterna el mohín: ‘ora a la izquierda, ‘ora a la derecha.
La Nena se estremeció al oír los pasos en la escalera. Solo podían significar dos cosas: que había llegado la hora de partir, o que Amalia necesitaba consultarle algo más.