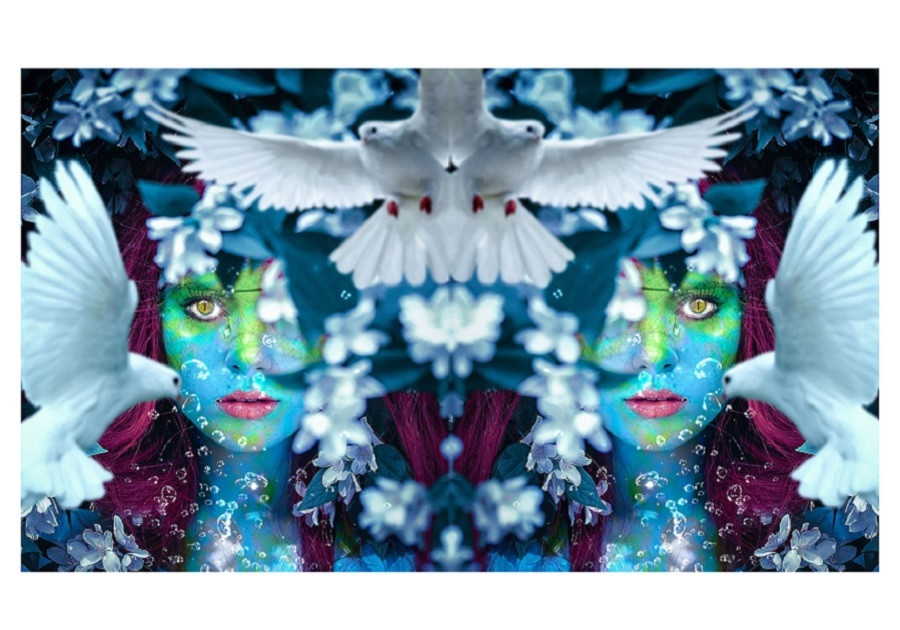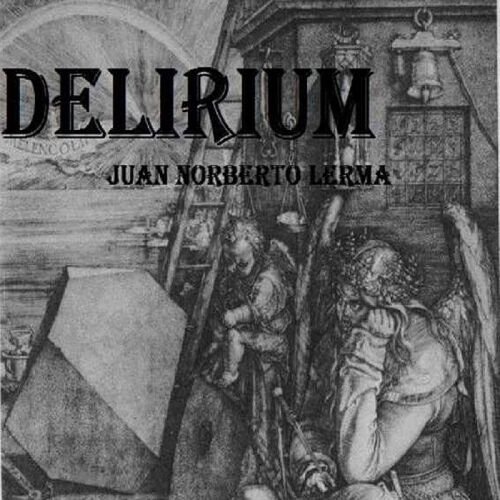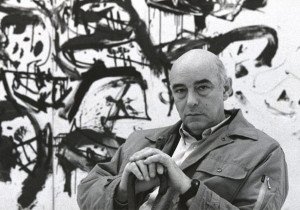Juan Norberto Lerma
Cuando Gerôme estuvo junto al palomar se sintió a salvo. Hacía muchos años que Vivian había dejado de buscarlo ahí, desde que a la mujer se le comenzaron a inflamar los pies y le aparecieron en las piernas unas venas verdes y gruesas que le impedían dar paso en los escalones que conducían a la azotea. Allá arriba, Gerôme ya no escuchaba los reproches de Vivian y al fin pudo respirar aliviado.
Todavía permaneció unos instantes a la expectativa en el cubo de la escalera, no descartaba del todo que la furia de Vivian lo alcanzara en las alturas. Era domingo, sus hijos se habían marchado hacía menos de una hora. Desde la cima del edificio número ocho de la Rue André Del Sarte, Gerôme podía mirar a sus anchas los monumentos a la fe y preguntarse por qué si las creencias eran tan sólidas necesitaban pregonarse de manera tan ostentosa. Torció la boca y se conformó con la grandilocuencia de las nubes. Si quería, sin ningún esfuerzo podía imaginarse conduciendo su saeta maravillosa, su Corvette rojo, cruzando veloz por el Boulevard Barbès, cuya compra había provocado la furia de Vivian y la sonrisa despectiva de su par de hijos.
A sus espaldas, escuchó el aleteo inquieto de las palomas. En ese instante, desde el cielo una docena se dejaba caer como copos de nieve de sabores sobre su cabeza, y algunas descendieron torpemente sobre el suelo blanco. Gerôme se dio media vuelta para mirar las aves y tuvo que agitar las manos frente a su cara para evitar que las que retrasaron su aterrizaje lo golpearan.
El palomar ya resultaba estrecho para las decenas de pichones que revoloteaban dentro del espacio rectangular de seis por cuatro. A un costado de la entrada de la jaula, junto a una pala, estaban colgadas sus ropas de trabajo doméstico: un pantalón de peto y una camiseta desgarrada. Ceremoniosamente, Gerôme comenzó a vestirse para hacer la limpieza del palomar.
Le parecía mentira, pero veinte años atrás se había casado con Vivian por sus ojos de paloma, que alguna vez habían tenido un aspecto manso y colores que iban del gris de las mañanas al cielo naranja de los besos en la penumbra de los zaguanes.
En los costados del marco de la entrada de la jaula sobresalían aquí y allá alambres puntiagudos sueltos y oxidados que revelaban el paso del tiempo y el descuido del palomar. Las palomas que anidaban permanecieron inalterables cuando Gerôme abrió del todo la puertecilla. Sólo las más jóvenes revolotearon inquietas y provocaron un remolino de plumón suave que lo obligó a soplar repetidamente sobre su nariz y ojos, y que hizo que perdiera parcialmente la visibilidad.
Al inclinarse para entrar, Gerôme sintió algo parecido al ardor de una quemadura en un costado de la frente, podría haber sido lo mismo un aletazo que el araño de un alambre. Vivian y sus hijos exageraban, podría deshacerse con facilidad del automóvil. En cuanto quisiera. ¿Lo quería? No, no quería deshacerse de su Corvette rojo, por lo menos no ahora. Lo difícil sería encontrar la motivación para que lo hiciera. A los sesenta años la vida apenas comenzaba a compensar su fidelidad a la fábrica de manteles y el negocio pedía a gritos expandirse.
Con uno de sus dedos empapado de saliva se alivió el escozor de la frente y les tiró consecutivamente seis puñados de trigo a las aves. El alborozo de los animales lo conmovió, permaneció embebido mucho tiempo admirando su caminar plástico y elegante, y se abstrajo escuchando los arrumacos de las madres con sus pichones. Comenzó a contar las aves, pero perdió la cuenta al rebasar las setenta y nueve.
A través de la tela de alambre miró a lo lejos, en uno de esos pisos de París estaba el cielo al lado de Beatrix, una trigueña de veintinueve años que aspiraba a casarse con él en el otoño próximo. En la calle, el tránsito era más lento y la cúpula del Sacré Coeur más blanca; en la frente, Gerôme seguía sintiendo un ardor que le quemaba.
Muchas palomas volvían a sus nidos mientras Gerôme paleaba una y otra vez, removiendo la arena y el aserrín de la jaula. Casi pudo experimentar ternura cuando una de ellas se posó sobre su hombro y comenzó a explorar tímidamente su frente con el pico. Desvió la vista un instante para mirarla y sintió el calor de su ala plástica junto a su mejilla. Vio la lenteja negra de su pupila sobre el globo ocular anaranjado del iris y lanzó un largo suspiró. Pacientemente, la paloma continuó picoteando la herida y, un minuto más tarde, de la frente de Gerôme comenzó a correr un hilillo de sangre que le humedeció la ceja. Dos palomas más no esperaron su turno y peleaban con la otra sobre el hombro de Gerôme. Él estaba abstraído, reviviendo pasajes anteriores de la convivencia con Vivian, los tiempos idos, y sobre todo, su futuro arrebatador con Beatrix y su automóvil nuevo.
De pronto, Gerôme sintió la punzada aguda de un dolor que provenía de su cabeza. Las palomas estaban excitadas por la sangre y revoloteaban inquietas alrededor de él, esperando su oportunidad de picotearle la frente. Con un movimiento violento de todo su cuerpo espantó a las palomas de su alrededor, pero tropezó con la pala y cayó boca arriba sobre la arena.
Sintió mucho frío ahí tendido y experimentó terror cuando las palomas cayeron implacables sobre su frente. Quiso moverse, pero un dolor en la espalda lo inutilizó por completo; tenía las manos entumidas y las piernas no le respondieron. Gritó, pero Vivian estaba lejos y, aunque escuchara, ella no subiría jamás mientras estuviera enojada. Decenas de aves comenzaron a picotearle el rostro y las manos; bastaron unos minutos para que convirtieran su cara en una máscara roja y carcomida.
Desde muy lejos le llegaban los aleteos y los arrumacos de las palomas. Un torbellino de ojos coléricos y violetas bajaban una y otra vez sobre su piel comida. Piadosamente, Gerôme comenzó a perder la conciencia y casi podía parecer dormido. Durante mucho tiempo continuó mirando frente a su rostro unos ojos anaranjados que aumentaban de tamaño y que en la penumbra destellaban tonalidades que lo remitieron a los días felices al lado de Vivian. Una a una, ante su mirada casi perdida, las palomas fueron tomando la consistencia de las nubes.