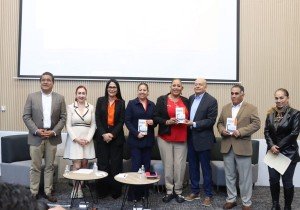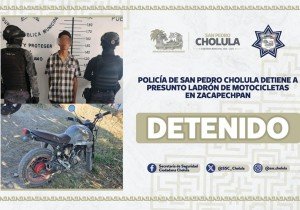Despierto. ¿Dónde estoy? Miro a mi alrededor, confundido y desorientado. Me percato de que estoy rodeado de palabras, solo palabras. Algunas más grandes que otras, de diferentes colores y sin ningún orden aparente. Palabras mayúsculas y minúsculas que se elevan a diferentes alturas a partir de un piso como de mármol dispuestas de tal modo que emulan a una ciudad. Más importante que la pregunta anterior, angustiado, pienso: ¿qué recuerdo?, ¿quién soy yo? Por lo visto había perdido la memoria. No sabía quién era. ¿Cómo era posible? Súbitamente, una frase vino a mi encuentro: "Una vez vi llorar a una muchacha en un carnaval (...)” y, casi inmediatamente, recordé una imagen de mi infancia: un atardecer, montañas que podía ver desde mi ventana y un mar que, aun cuando fuera invisible desde donde me encontraba, sabía que emanaba vida a granel, como la fiebre aludida por Poe a su querida Annie. Recordé entonces mis esperanzas, mis frustraciones y mis miedos. Si: “La gente también sufre en el mar, es un simple prejuicio creer lo contrario." Oliveira supone que el mar puede ser el símbolo más irónico de la sed porque, al igual que Tántalo, no importa cuán rodeado de otras palabras estés, ya que el significado puede ser tan escurridizo como intentar correr en un sueño y alcanzar la luz al final de un oscuro túnel. No recuerdo qué edad tenía cuando miré ese atardecer y sentí eso, pero desde entonces la luz mortecina de un sol agonizante en el firmamento produce en mí cierta melancolía. Resuelto, me levanto y comienzo a caminar por esas calles rodeadas de palabras y más palabras, porque quedarme quieto no me llevará a nada y, en cambio, moviéndome, tarde o temprano, hallaré algún significado que le dé sentido a mi situación. Mientras camino, preocupado, me pregunto si al menos seré joven. ¿Cómo podía no saberlo? Hago un esfuerzo y trato de mirar de qué estoy hecho. Presintiéndolo desde antes de mirar con más atención mi aspecto, compruebo lo inefable: sí, soy también una palabra, lo suficientemente pequeña como para caber entre otras palabras. Bueno, pensé, al menos no soy viejo (¿es que acaso recordaba algo más que me hiciera pensar algo semejante?), pero... si soy una palabra, ¿no debería preocuparme más por ser una palabra en desuso, una que casi nadie utilizara ya, en corto, una palabra olvidada? A propósito, ¿qué palabra podía ser? No podía saberlo si no me miraba antes, pero... ¿Cómo? No podía saberlo. No podía ver por mí mismo la palabra que representaba. Ensimismado en tales pensamientos, observé las palabras que se alzaban en derredor mío y, poco a poco, me di cuenta de algo asombroso, de algo que no podía entender cómo había pasado por alto hasta ahora: ¡Las palabras dispuestas en forma de edificios que rodeaban las calles formaban frases! ¡Frases con sentido! Emocionado, apresuré mi recorrido y comencé a leerlas. Pronto, calmé mi entusiasmo porque las letras, pegadas unas junto a las otras, no facilitaban del todo leer las frases que integraban, pero también sosegué mi recorrido porque, desconcertado, no todas las frases me hacían sentido, es decir, entendía lo que decían, pero su significado me resultaba extraño. Por ejemplo, las frases: “Somos tribales", "Nadie corrupto puede ser humanista (...)", "La democracia es debate entre iguales (...)", "El sentimiento de pertenencia permite que las personas se sientan más cómodas de quienes son, y más seguras", "(...) el racismo no está en nuestros genes, está en nuestra ignorancia" y "Somos sensibles a la injusticia, pero sólo cuando la padecemos en carne propia" coincidían con la que yo creía era mi perspectiva acerca de tales asuntos. Tanto era así que la última frase, casi al instante, me hizo recordar las veces que yo mismo padecí la injusticia, particularmente, cuando de joven partí de una ciudad pequeñita a una mucho más grande y mi condición de provinciano recién llegado a la “civilización”, con sus embotellamientos vehiculares “reales”, sus monumentos “monumentales” y su estilo de vida no propio para “pazguatos”, me hizo sentir, por mucho tiempo, inferior a un ambiente que empero, admiraba por el contraste que representaba en comparación con el lugar de dónde provenía. Pero había otras frases cuyo significado no me quedaba del todo claro o, sencillamente, no podía estar de acuerdo con él. Por ejemplo: "Es cristiano y racista", ¿cómo podía ser posible una conjunción semejante?, el problema no era solamente que ambas cuestiones se contrapusieran, sino que cualquiera de ellas podía usarse para etiquetar, encasillar y, quizá, excluir a alguien más; "No seas igualado", me resultaba ofensiva a más no poder, porque en mi vida había conocido a muchas personas que, sin necesidad de verbalizar la misma expresión, hicieron gala de su supuesta superioridad, basándose en aspectos como su clase social, su color de piel e, incluso, su saber, lo que me hacía entender lo que Pablo Milanés quería decir cuando cantaba “No me dan pena los burgueses vencidos”; "Para el mexicano la vida es la posibilidad de chingar o de que te chinguen", me producía tristeza, porque si la vida es situarse insoslayablemente en un extremo u otro de esta dicotomía, sin la posibilidad de aterrizar al menos en medio de ellas, me hacía ver lo lejos que se halla la vida del mexicano de la paz y la seguridad; y finalmente, "El problema es que en Mesoamérica el infierno está en todos lados"... ¿El infierno? Mi agnosticismo me impedía concebir tamaña abstracción, diría yo en cambio, ¿no será que, cuando lo vemos propicio, nos asumimos como demonios y buscamos la oportunidad de conquistar un coto de poder en beneficio propio? Tan absorto en estas cavilaciones me encontraba que no me había percatado del cambio que en las frases se venía dando cada vez que avanzaba, paso a paso, por la calle de mármol. Primero de manera sutil, luego de manera más evidente, las palabras y frases que me rodeaban se iban transformando, cambiando su diversidad de letras por solo una “m”, una “o”, una “c” y una “a”, formando la palabra “moca”, primero en minúscula, luego con inicial mayúscula, hasta terminar con solo mayúsculas, como si los edificios, no, la ciudad entera, gritara al mismo tiempo una misma palabra, una y otra vez: moca, Moca. MOCA, MOCA, MOCA. Sin saber por qué, apresuré mis pasos, sintiendo un creciente temor dentro de mí, y cada vez que avanzaba, los edificios que otrora levantaban majestuosas frases referentes a diferentes temáticas se transformaban inmediatamente en esa única palabra, en esa palabra monolítica, en esa palabra totalitaria. Era como si antes de que el cambio se manifestara hubieran ignorado mi presencia y ahora, que sabían que estaba ahí, reaccionaran con esa ominosa palabra: MOCA, MOCA, MOCA. Aterrado, comencé a huir, tratando de escapar lo más rápido posible de aquella letanía inaudible, pero avasalladora, esperando encontrar en esa emulación de ciudad algún lugar que me sirviera de refugio. ¿Por qué sucedía aquello? ¿Por qué reaccionaban de esa manera? ¿Qué daño les hacía yo? ¿Por qué me llamaban así? Todo lo que había hecho era pasear por sus calles de mármol, leer sus palabras y frases, y reflexionar a partir de su lectura, ¿qué tenía de malo eso? Sin saber cómo, encontré al fin un rincón donde ocultarme, entre las frases "Necesitaba sentirse parte de algo, de un nosotros" y “(...) ningún humano tiene ni más ni menos dignidad humana”. ¿Es que acaso no habían advertido que estaba ahí? ¿Reaccionarían de un momento a otro como las demás frases hipócritas de la ciudad? Esperé, cauteloso, atento a cualquier movimiento de transformación que delatara una reacción adversa, pero las frases a mí alrededor permanecían impávidas ante mi presencia. Sin bajar la guardia, aproveche el momento para recuperarme. Me sentía exhausto, pero, sobre todo, repudiado y totalmente desconcertado por la violencia y desconfianza de que había sido objeto. ¿Qué sentido tenía todo aquello? ¿De qué fregados servían tantas palabras y frases si su reacción a un visitante o, peor aún, a un residente sin memoria era la violencia y el acoso? De pronto, un movimiento a mis espaldas. Me volteé rápidamente y, sin saber cómo, en la “o” de “nosotros” de la primera frase que me servía de refugio había aparecido un espejo, tan grande que abarcaba toda la circunferencia de la penúltima vocal de nuestro idioma. Entonces me vi y comprendí. En mi mente escuche como un eco una de las frases que momentos antes me había provocado tanto disgusto: "No seas igualado". Ahora no solo me sentía ofendido, también me sentía humillado. Yo no era como ellos. Los edificios que se erguían en esta copia pirata de ciudad eran palabras y frases y yo, ¡Oh suerte mía!, era una coma, no una palabra, ni siquiera una maldita letra, una coma, solo eso. Pero, ¿por qué me trataban de esa manera? ¡Yo no pretendía igualarme a nadie! ¿Por qué mi sola presencia les debía de agraviar a ellos? Sin entender nada, me dejé caer al piso de mármol y lloré de rabia mi mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un ruido como el que hace un ordenador llamó mi atención. Alcé la vista y observé, nuevamente, el espacio dentro de la letra “o” de la palabra “nosotros” y, donde antes estaba el espejo, ahora había una pantalla de color negro, dentro de la cual, brillaba en letras color azul pálido la siguiente leyenda: “Montreal Cognitive Assessment (MoCA), instrumento de evaluación para identificar deterioro cognitivo leve y demencia en adultos mayores mexicanos”. Me quedé perplejo. Por un segundo de obnubilación no entendí lo que la letra “o” quería decirme. Lentamente, me levanté del piso y observé, con mayor atención, la referencia sobre MoCA (no moca, Moca o MOCA). Comprendí que el significado no estaba en el significante. Éste debía de construirlo para encontrar algo que me hiciera sentido a mí. Como un eco, la voz de Oliveira sonó nuevamente en mi cabeza, recitando esta vez lo siguiente: "(...) el grito de 'puto' en los estadios solo es una muestra de todo lo que hay debajo: el lenguaje ordinario de los mexicanos está plagado de palabras despectivas, denigrantes, ofensivas y discriminatorias: indio no es una descripción, es un insulto; qué decir de prieto, jodido, morenaco (que junta moreno y naco), simio, chacha, gata, apestoso". Por primera desde que despertara en esa ciudad “letrada”, me permití sonreír. Me habían acosado, pretendiendo insultarme con una palabra formada a partir de la manipulación de mi nombre: “moca” por “coma” sin saber que la palabra que usaban podía ser interpretada desde un punto de vista completamente distinto, es decir, desde la psicometría. ¿Pasaría lo mismo con las palabras referidas por Oliveira? En algunos casos quizá, pero tristemente, lo que contaba en el caso de mis agresores vociferantes era la intención de ofenderme, de ningunearme, de excluirme y de humillarme. La letra “o”, la palabra “nosotros” y las dos frases que me habían protegido durante el altercado eran excepciones, o... ¿quizá representaban una parte más o menos representativa del resto de las frases que componían la ciudad que no compartían la misma actitud que sus compatriotas? No podía saberlo, pero me gustaría creer que sí, porque de lo contrario, ¿cómo podría confiar en la buena voluntad de quienes me rodeaban o colaborar en tareas que demandaran interactuar con ellos en lo sucesivo? Agradecí a mis protectores, no teniendo empacho en demostrarles cuán importante había sido para mí que, al igual que las neuronas espejo, se permitieran sentir lo que yo sentía en aquellos difíciles momentos, porque su gesto me hizo entender que, aun cuando sea una simple coma soy tan importante como cualquier letra, palabra o frase que forma parte de esta ciudad, porque gracias a mi existen las pausas que le dan sentido a las oraciones, es decir, que por diferente o pequeño que sea, tengo dignidad y valgo por ser quien soy.
Referencias
Oliveira, L. M. (2016). Árboles de largo invierno. Un ensayo sobre la humillación. México: Almadia.
Aguilar Navarro. S. G., Mimenza Alvarado, A. J., Palacios García, A. A., Samudio Cruz, A., Gutiérrez, L. A. & Ávila Funes, J. A. (2018). Validez y confiabilidad del MoCA (Montreal Cognitive Assessment) para el tamizaje del deterioro cognoscitivo en México. Revista Colombiana de Psiquiatría, 4(47), pp. 237 – 243. DOI: 10.1016/j.rcp.2017.05.003.