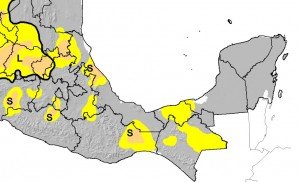Luis Martín Quiñones
No sé por qué tuvo que ser una tarde como aquella, calurosa y soleada, sin presagios. El sol de las cuatro de la tarde se colaba insistente por los cristales de la entrada. La cita fue en el deportivo, justo en el pasillo en la antesala al salón de baile donde un cancel de dos puertas dividía los espacios. El grupo de danza estaba en los prolegómenos para comenzar la clase.
Un bullicio femenino de fondo escondió sus palabras: “le traje su encargo”. Eso me dijo Adelina, aquella mujer del club de la tercera edad, grupo al que yo animaba con mi guitarra. Su rostro moreno no tenía el reflejo opaco que se suele ver en los ancianos. Una piel lisa, tersa, era el fondo para que resaltaran sus ojos grandes y vivarachos. Siempre la acompañaba una sonrisa de niña que completaba su simpatía. Su pelo negro como crin de caballo siempre iba sujeto para el ejercicio de la danza.
Un envoltorio de periódico cubría el extraño y misterioso encargo. Siempre me lo había prometido: su hijo médico me obsequiaría un corazón de su colección de órganos. Sus ojos se abrieron más que nunca, vi su piel morena más oscura que de costumbre, pero me extrañó su voz. Con palabras aterciopeladas, casi un susurro, me dijo en secreto: no le pude conseguir un corazón, es un hígado.
Comprendí porque ese bulto de unos treinta centímetros, parecido a la silueta de una papaya, de tal vez un kilo y medio o más de peso no podía ser un corazón. Le agradecí su obsequio, lo tomé en mis manos y lo guardé a escondidas en la cajuela del auto. Debo confesar que tenía cierta emoción por poder saciar mis instintos científicos: ahora era poseedor de un bello ejemplar de la estructura humana.
Llegué a casa y al abrirlo, una masa sólida, negruzca, áspera me pareció muy lejana de un hígado de los que se ven en los libros. Había que conservarlo, pero su tamaño no permitía guardarlo en el frasco más largo y grande. Comenzó mi delirio y las dudas. Al partirlo en cachos me pregunté de quién sería aquel hígado. No sé por qué, pero supuse que era de un hombre. Quise imaginármelo y llegué a la extraña conclusión que el dueño original de debería haber tenido unos 45 años, de mediana estatura, de tez morena, con un rostro difuminado por la muerte.
Era un hígado al parecer en buen estado, sus tejidos no tenían indicio de lesiones, tumores ni agresiones físicas. Concluí que ese hombre no había muerto del hígado. Tuve cierta repulsión al cortarlo y meterlo en un frasco gigante de mayonesa McCormick.
Comenzó el tormento y traté de pensar en la muerte del hombre desconocido. Pensé que su espíritu podría reclamar algo que era legítimamente suyo. Fueron muchas noches, quizás quince o más en las que el hígado parecía tomar vida como el Corazón delator de Poe. Y su dueño comenzó a visitarme todas las noches. Me reclamaba su hígado, me estiraba sus brazos que salían de una camisa blanca con las mangas remangadas y un poco arrugada; en un costado la camisa estaba de fuera, tal vez se había vestido con prisa. Vestía unos pantalones negros y lustrosos, y pensé que había sido un hombre pobre. Despertaba y el hígado seguía ahí, en mi closet, frente a mi cama. Parecía tomar vida, me observaba desde aquel frasco y palpitaba como el corazón que siempre me habían prometido.
Una noche lo tuve a mi lado, yacía en mi litera, en el segundo piso, parecía muy cómodo en mi costado, sangraba y su color oscuro se perdía entre las sombras. Desde el closet que servía de almacén necrológico, el hígado se salía del frasco y se acurrucaba junto a mí, no en pedazos sino con su cuerpo completo de papaya. Ya despierto, verificaba que siguiera en su lugar. Ese órgano era como doctor Jekyll y míster Hyde. En el día era un hígado normal, amable, digno de admiración. Por las noches era cruel y malvado, se volvía un monstruo sanguinolento que supuraba su pestilente olor a muerte.
Durante esos quince días se salió del frasco, su dueño me pedía con angustia su hígado, había un hueco en su abdomen que necesitaba la pieza para armar su cuerpo desmembrado. Necesitaba a un doctor Frankenstein que le armara su abdomen completo y a su hígado partido en cuatro pedazos.
Había que deshacerse de él. Destilé el formol, cogí los cuatro pedazos, los partí en trozos más pequeños, y lo envolví en periódico; lo puse en una bolsa de plástico y lo coloqué en el recolector de basura comunitario y lo abandoné para siempre.
Ya no vi al hombre ni sus ropas de muerto, ni al órgano descuartizado. Ahora el muerto vagaría eternamente para encontrar su hígado en algún basurero de la ciudad de México.
Pasado el tiempo, en alguna mesa se me sirvió lo que parecía un delicioso alimento, algo parecido a la carne, pero con una consistencia que se me deshacía entre los cubiertos. Su masa clara y rodeada de cebollas reposaba en un líquido aceitoso. Algunos jitomates adornaban esa carne blanda.
Agradecí el gesto del anfitrión, devolví el platillo y jamás he vuelto a comer esa carne, que no era carne, y que preferiría no volver a decir su nombre.