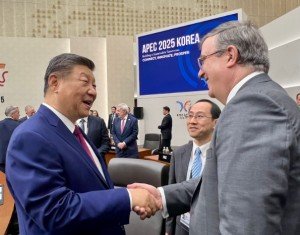Aquella mañana de mayo François Ravaillac despertó con un deseo mortal, sin las entrañas que un hombre debe tener para asesinar. Esta vez no habría error, aunque padeciera la tortura y perdiera la vida como sus antecesores, París sabría que ese catorce de mayo de 1610, sería un día lúgubre por la muerte de su rey. Las visiones y mensajes divinos eran claros: “ve, hijo, y arráncale la vida a ese hugonote disfrazado de católico”.
El rey Enrique IV, alguna vez ferviente protestante, accedió al trono abjurando de su fe para abrazar la católica, porque París bien valía una misa y bien valía el poder y el trono. Y, aunque fue un gobernante muy querido, los odios ocultos estuvieron al acecho manifestándose en más de diez intentos de asesinato.
François Ravaillac sabía el camino que tomaría el rey, la calle exacta y el momento en que la carreta pasaría por el siniestro camino. No tuvo miedo al recuerdo trágico de sus antecesores que habían intentado en vano dar muerte al rey y que habían terminado en terribles torturas. Evocó el recuerdo de esos torpes que murieron sin el gusto de lograr el asesinato.
Llevaba en sus pensamientos los nombres y sus terribles tormentos. Pierre Barrière fue arrastrado y quemado, los hierros candentes chamuscaron su mano derecha, la mano criminal; sus brazos y piernas fueron destrozadas para no levantarse más y morir en poco tiempo. André Regnard tuvo la benevolencia del ahorcamiento, fue detenido portando la daga que estaba destinada para Enrique.
Jean Chatel, uno de los más jóvenes asesinos frustrados, tenía 19 años cuando llegó hasta la recámara del rey sin lograr clavarle la daga en la garganta. Lo cortaron, quemaron y cuatro caballos lo descuartizaron desgarrando sus miembros. Quizás recordó los otros intentos frustrados y dio gracias a Dios de ser el elegido, el portador del mensaje divino contra los herejes protestantes.
Francia y los católicos no merecían ser gobernados por la herejía, el usurpador debía ser ejecutado, ya eran suficientes los veintiún años en el trono, ya eran suficientes sus despilfarros y sus impuestos absurdos. Debía morir.
La comitiva se fue acercando a su destino y dos carretas obstruyeron su paso. Esa mañana de la fatalidad el mismo rey le había dicho a su esposa que después de ese jueves, el viernes ya no lo vería más. El mal augurio había encontrado su eco en el mismo pensamiento del monarca. Pero aún pudo jugar con sus hijas, comer en el Louvre y tener alguna que otra conversación con los cortesanos.
La segunda puñalada fue certera, cercenó el pulmón, y también la vida del rey. Un hilo de voz se pudo escuchar mientras la sangre invadía su garganta callándola para siempre. A las cuatro de la tarde Ravaillac no intentó huir del lugar. Fue detenido y el palacio de Retz lo esperaba para las primeras averiguaciones. “Soy Jean François Ravaillac, soy católico, nací en 1578, tengo 32 años y confieso haber asesinado al rey Enrique IV por inspiración divina, para liberar a Francia de la herejía protestante. Confieso mi odio a los hugonotes, por sus desgracias recibidas en mi infancia. Reconozco mi humilde origen, mi pobreza y agradezco a Dios que me haya indicado el camino para mi salvación y cumplir sus designios”.
Un martillazo en sus pulgares sólo causó que persistiera en sus declaraciones: había actuado sólo, sin ayuda de nadie.
Los grilletes lo acompañaron en la Torre de Montgomory donde continuó su cautiverio. En esas noches pudo imaginar su final, su tortura inevitable. Sabía que sería quemada su mano asesina, que el azufre hirviendo le causaría un dolor insufrible, que el plomo derretido y el aceite hirviendo caerían en sus heridas. Sabía también que después de ese tormento sería descuartizado por cuatro caballos que tirarían de su cuerpo hasta ser desmembrado, que su cuerpo sería quemado y sólo quedarían sus cenizas.
Pero antes de la tortura final sufrió el indecible tormento del borceguié, que le destrozó las piernas aprisionadas por las dos tablas diabólicas. Gritó, invocó a Dios y cayó en el profundo pozo del dolor y la conciencia.
El día 27 de mayo de 1610 fue obligado a mostrar su arrepentimiento ante la Catedral de Notre Dame y la ira del pueblo exigía, con hilarantes gritos, justicia para su bon roi. La plaza de la Grève lo esperaba ansiosa con la tortura que él mismo había imaginado.
Unos caballos de ojos saltones por el espanto y que relinchaban con un extraño gemido, tiraron de su cuerpo que se resistía misteriosamente, hasta que su carne no pudo más y se desprendió desgajándose en pedazos que se esparcieron en la plaza. Se escuchó su último grito y su cuerpo ensangrentado se perdió entre el pueblo, que se llevó un trozo, lo quemó, y arrojó al viento lo último que quedaba de François Ravaillac: sus cenizas.