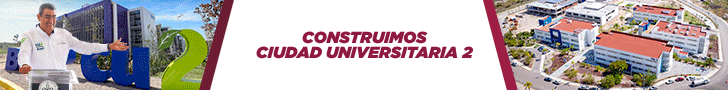El hombre quizás encontró en mí una cierta imagen sacerdotal, un confesor anónimo para verter sus experiencias de infidelidades en un cauce que las llevase lejos, a donde se perdieran en el cauce del coro de chismorreos del mercado en el que cada uno de los puestos entonaba su propia canción, sus propios lamentos y desventuras.
Me sorprendió cuando me dijo que la pandemia había sido muy buena con él, que sólo se le habían muerto tres familiares no cercanos, y que la vecina del puesto de hierbas y mejunjes, a la que nunca le habría echado un ojo por su belleza, ahora no sólo le había puesto la mirada, también otras cosas. Y es que deje le platico, me dijo, ¡bendito coronavirus! ya sé que ha traído desgracias, pero a mí me trajo a Vicenta, a Chentis, como le decimos en el mercado.
Su marido enfermó y quedó muy mal el pobre y no salió más de su casa y la Chentis se quedó solita, marchita. Un día se acercó a ver los libros, se acercó tanto que nuestros cuerpos se acomodaron, se sintieron a gusto, y luego, imagínese lo demás. ¡Ah!, sí le contara los detalles...
Los murmullos y gritos con un telón de fondo reguetonero martillaban mis oídos, escogí uno de los libros, y cuando sacaba el billete, me dijo en un tono de felicidad y con un gesto de sobrado entusiasmo, que no le pagara nada, el costo iba por cuenta de la casa. Y me sentí obligado a seguir escuchando su historia. No dejaba de agradecer a la pandemia, por la buena fortuna: aunque soy más pobre, los besos de Vicenta no tienen precio.
Ya no podía más con el reguetón cuando llegó la vecina que se lanzó a los brazos del hombre, se dieron unos besos y apretujaron sus cuerpos. Ella me dijo con una sonrisa clara como el día soleado de ese sábado de invierno, buenos días, y se fue corriendo a atender su changarro. Fue entonces que el hombre aprovechó mi sobresalto para reiterarme el agradecimiento al coronavirus, pero que no sólo era él más feliz, sino que su esposa también había encontrado un sentido a su soledad, al encierro y a la ausencia de su marido.
Entonces no me importó el reguetón, los gritos, ni la claridad de ese sábado de invierno y decidí escuchar lo que aparentemente oculto tenía el hombre que contarme. Llegué a mi casa por la tarde -continuó con un tono de misterio-, venía extasiado de revolcarme con la Vicenta, abrí la puerta de mi casa, y mi esposa hablaba por teléfono, escuchaba sólo un cuchicheo que me supo a engaño, me fui acercando y las frases tomaron forma hasta que al final se hicieron claras.
—Sí, mi amor, te quiero mucho, estoy ansiosa de verte, abrazarte y entregarte toda mi pasión. Mañana, en cuanto él se vaya al tianguis, te espero, al fin que siempre estoy sola.
Con un gesto ciertamente engañoso, me dijo que ya los sospechaba y que no le importaba.
Al llegar a la puerta ella lo recibió con una sonrisa, lo besó en la mejilla. Él le preguntó qué con quién hablaba.
—Con mi madre, amorcito. Te manda saludos.
En fin, cosas de la pandemia, me dijo el hombre. Tomé mi libro bajo el brazo, y al alejarme volteé para darle las gracias y sólo alcancé a ver que abrazaba a Vicenta, y tal vez le susurraba palabras de amor. El reguetón se fue alejando hasta que se perdió en el murmullo misterioso de las muchas historias, que ansiosas, esperaban ser escuchadas.