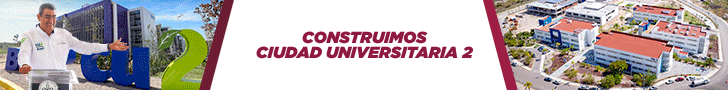Cada hoja es un recuerdo
tan triste como tierno
de que hubo sobre ese árbol
un cielo y un amor;
reunidas forman todas
el canto del invierno,
la estrofa de las nieves
y el himno del dolor.
Manuel Acuña
Hoy cae la última hoja. Cae lenta, y en un momento quisiéramos detenerla en su vaivén para retener toda su esencia: las ilusiones, los sueños frustrados, las alegrías, triunfos, las enfermedades, ausencias.
Esa hoja marchita por el tiempo, seca, que preconiza el invierno, es, sin embargo, la que ansiamos con emoción contenida; con la esperanza de momentos inolvidables; de abrazos y el reencuentro familiar.
En ella están escritas las ciertas historias, el relato de nuestra vida. Aún también lo que no atrevemos a evocar: el fracaso, la pérdida, la frustración, el llanto. En un secreto pliegue lo hemos guardado, pensando que el olvido quedará sellado. Pero es cuando la magia reverdece esa hoja marchita y nuestra alma atraviesa el umbral del dolor en cada uno de nuestros malos momentos para sanar las heridas.
También se ilumina nuestro rostro con los éxitos, la sonrisa, la mañana de cada día, del esfuerzo compensado con el premio cotidiano. Y lo más importante: saber que hemos realizado, lo que más amamos, por el simple goce de vivir.
Cae la hoja, y la levantamos con agradecimiento, la empuñamos y quizás se rompa por la vejez de su cuerpo. Abrimos nuestra mano y la dejamos ir, el viento invernal se la ha llevado lejos, al lugar de los tiempos, al sitio eterno.
Y vemos unos pequeños extractos, los empuñamos y nos percatamos que están ahí lo que somos: los fragmentos de nuestra realidad.
Como seres imperfectos ocultamos nuestra envidia, nuestro temor al fracaso; la enfermedad del espíritu que sabemos nos corroe más que la enfermedad física; los sueños perdidos, las ilusiones negadas.
Y atisbamos en la distancia la imponderable consecuencia de nuestros actos.
Nos vemos en la calle cerrada de aquel día donde nos enfrentamos a la muerte. Y que la oscuridad nos dejó solos, con la sombra y el abismo de nuestro dolor en la soledad.
En una parte reseca, en un nimio fragmento está el agradecimiento, el que a veces olvidamos y rescatamos del olvido, para recordar los rostros amigos que nos tendieron su mano.
Y los fragmentos de la bondad florecen aún en el crudo invierno. La mano extendida sin cobro de las buenas acciones, se empuña con la alegría sin ninguna recompensa. Y a lo lejos vemos aquella sonrisa, aquel bocado de pan que acudió al auxilio del amigo, al hermano o al ignoto hambriento que con sus ojos te miró agradecido.
La cita con el tiempo se acerca y esperamos el ensalmo final donde olvidamos diferencias y nos vemos como somos, seres humanos que necesitamos el abrazo del otro.
Ha caído la última hoja y es ella la que enciende el fuego, y la llama que dará luz a nuestros nuevos pasos; a nuestras nuevas tristezas; a nuestros silencios cuando no hay voz para expresar el sufrimiento. Será la fuente de ilusiones, las esperanzas y los sueños que son el motor de la existencia humana.
Y así, el viento invernal se lleva la hojarasca, en el vórtice que arrebata los últimos pensamientos: los rostros que en su inocencia y ternura tuvieron que partir en el inesperado instante de la muerte; recogemos nuestros pasos y abandonamos el camino para llevar nuestro espíritu a nuevos senderos, a los a veces inexplicables momentos que nos depara la vida.