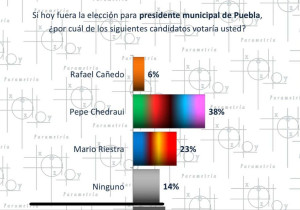El día que yo me muera,
No voy a llevarme nada.
Hay que darle gusto al gusto,
La vida pronto se acaba.
Lo que pasó en este mundo,
Nomás los recuerdos quedan.
Ya muerto voy a llevarme,
Nomás un puño de tierra.
Canción popular mexicana:
Un puño de tierra
Autor: Carlos Coral
La tierra de los muertos, el Mictlán, ese lugar fértil donde yacen los huesos y las almas de los que han cruzado el horizonte de la existencia, y Mictlantecuhtli su amo y señor, nos envían desde su feraz y mágica tierra, las intangibles miradas de los seres queridos que saborean los dulces y alimentos que, en vida, fueron sus delicias.
El Día de Muertos, fiesta singular mexicana, no sólo celebra la muerte, también la vida en el más allá. El primero de noviembre comienza la fiesta, pero en nuestro fuero interno, la muerte es una muerte viva, en el que nuestro panteón personal nos acompaña todos los días de nuestra existencia. Nuestros muertos viven con nosotros en un diálogo perenne. Entendemos que la mortalidad es sólo una tregua, un espacio en el que, una vez que llegamos al inframundo, el cielo, o quizás el infierno, el tiempo y diálogo pausado continuará en una eternidad donde algún día celebraremos a los vivos que dejamos, y que nos pondrán una ofrenda para recordarnos.
Del Mictlán, las almas peregrinas caminan en las sombras del subterráneo mundo de Mictlantecuhtli; nos son prestadas, son las caricias del más allá que recibimos con ilusión para brindarles un banquete irresistible: su ofrenda. Con entusiasmo cruzan el umbral para vivir, para que el pasado no quede en un inasible recuerdo. Cruzan los páramos del silencio, las aguas amnióticas del parto al retorno de la vida. Calmos, con la sabiduría que sólo un muerto puede tener, nos observan y se sientan a la mesa para alimentar su espíritu con los recuerdos. Con asombro miran aquellos retratos de luengos y añejos momentos de su paso por el más acá. Nuestra galería, nuestro tzompantli iconográfico, es admirado por el viajero, que, asombrado por la calavera encarnada, alimenta aún la vanidad que se resiste a morir.
Quizás, recuerden el arcaico acto del llanto que la muerte extingue; quizás nos abracen en una compasión fraterna y nos regalen en algún sueño, su presencia; o, bajo el permiso de los dioses de lo eterno, se dejen ver en un pequeño instante para confirmarnos que aún viven, y que la muerte es sólo el comienzo de lo eterno.
Cráneos de chocolate, calabazas dulces, panes con huesos, y la flor de cempazúchitl -la luz que ilumina-, son el atractivo escenario para nuestros queridos muertos. Los versos en octavillas, las calaveritas, exaltan el humor para recordar que la muerte es una fiesta. Un mitotl donde el dolor se convierte en poesía y el llanto en música. En los camposantos, la marimba, el mariachi, o una guitarra desgarran canciones que en su alegría recuerdan al que se fue, y un temor por la muerte disfrazado de un provocador desdén, canta la elegía festiva “No vale nada la vida/ La vida no vale nada/ Comienza siempre llorando/ y así llorando se acaba/ Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada”. Porque, además, también de dolor se canta cuando llorar no se puede. Y es que el canto llora por nosotros, las lágrimas se disfrazan en las diminutas corcheas que recuerdan nuestro “Amor eterno e inolvidable…” porque “Tarde o temprano estaré contigo/ para seguir...amándonos”.
En el comienzo de nuestro noviembre, de las hojas abandonadas, de aromas otoñales, la nostalgia concede el instante de la última vanidad humana: ¿cuál será nuestro epitafio?, ¿cuándo seremos parte de una ofrenda?, ¿cuándo nuestra calavera será parte del tzompantli?
El tiempo de intercambio se acaba. Los muertos regresan a la vida en su descanso eterno; los vivos morimos cada día con el cincel en las manos para darle forma al ser humano que queremos recuerden algún día: con restos de esencia, fragmentos de vida, cenizas convertidas en palabras, voces y murmullos derramados en un óleo que han teñido nuestro autorretrato.
Lo sabemos. La muerte nos espera, debemos cruzar el río. Partiremos a la tierra fértil de la posteridad para continuar nuestra existencia y cada noviembre miraremos, con asombro, nuestra ofrenda. Seremos el recuerdo de alguien que se quedó en el camino; la nostalgia de una tarde de amor; el reconfortante pasado que alimente y acaricie la soledad en un Día de muertos.